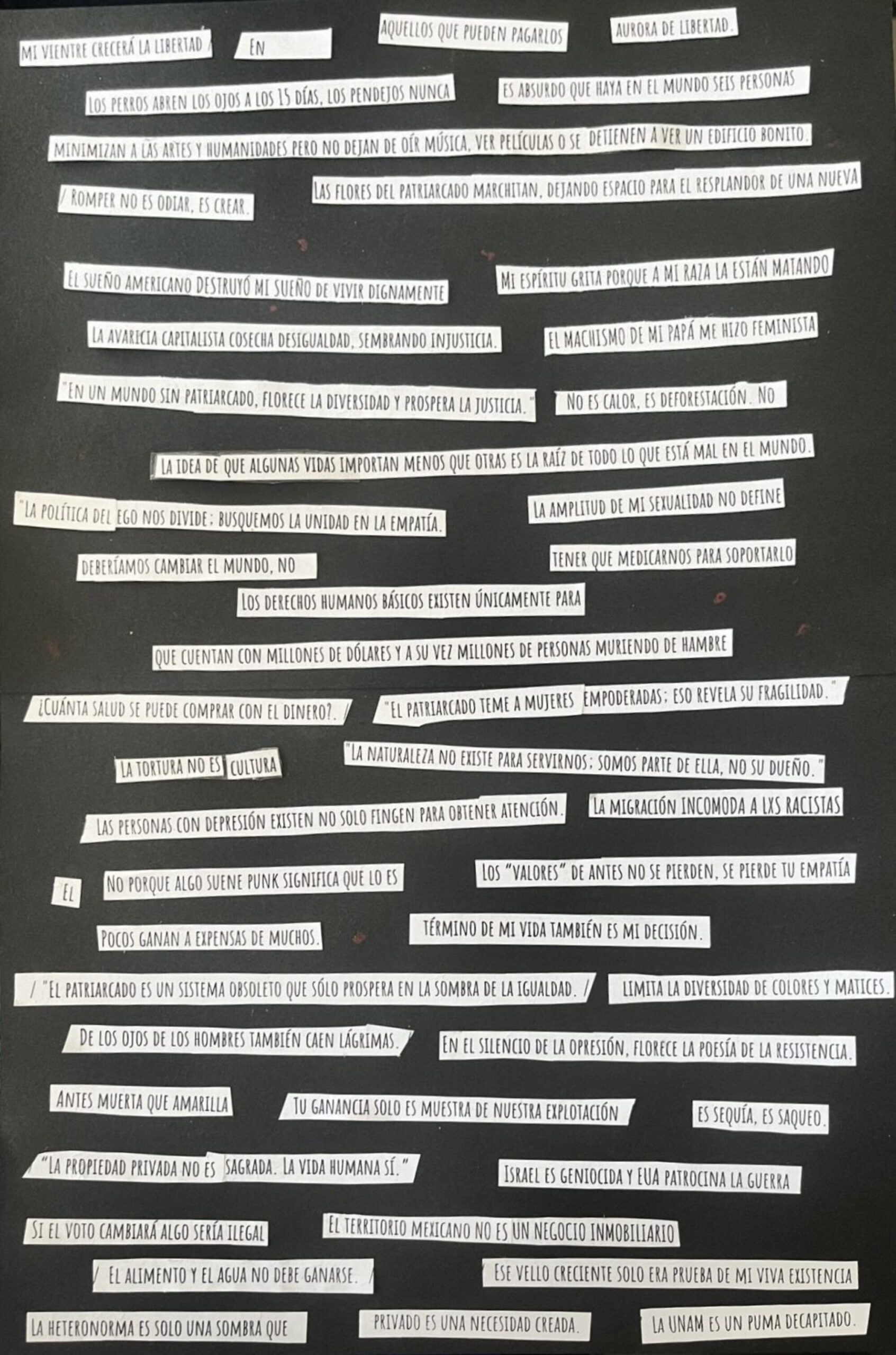Por Valentina Pino Soto
Fragmentos de novelas, autobiografías, ensayos y poemas escritos por mujeres
La idea de llevar a término el embarazo nunca pasó por mi mente. Así que investigué cuáles eran mis opciones para abortar. Busqué en internet «aborto» y encontré varias clinicas, todas en la Ciudad de México. No estaban a mi alcance.
Un milagro, mi hijo es un milagro, decía la mujer de la bata rosa; la prueba de que Dios existe y de que san Judas todo lo puede, hasta los casos imposibles, mira. Y bajó los ojos y sonrió radiante al crío que mamaba de su seno izquierdo: valió la pena el año de rezos, un año entero, sin falta ni un solo día, hasta cuando no podía levantarme de la cama y sentía que me moría de tristeza, hasta ese día le rezaba sus oraciones a san Juditas y le pedía que mi hijo viviera.
Leí gran variedad de métodos siniestros. Perejil en la vagina, lavativas vaginales de Coca-Cola con aspirina y zapote negro, té de ruda, té de orégano, té de anís estrella y picarse el útero con un gancho para la ropa. De clic en clic llegué a un video donde un feto luchaba por su vida gritando «¡Epale, épale mi patita!». Me dio risa y me dio tristeza.
Que mi matriz lo retuviera, que no me pasara como con los otros, que tanto que me cuidaba y que tanto que tomaba vitaminas para al final acabar echándolo fuera, esa sangre que me veía en ropa cuando iba al baño y yo nomás lloraba; hasta soñaba con la sangre, soñaba que me ahogaba en ella, después de años de correr al baño nomás para enterarme de que otra vez lo había perdido: ocho veces seguidas, mana, ocho veces en los últimos tres años.
Liliana venía atravesada. En lugar de que el feto se acomodara con la cabeza hacia abajo, preparándose ya para el nacimiento, ella se colocó en posición horizontal.
Entonces vino hacia mí. Era pequeña y fornida, como yo, pero me sacaba treinta años. Me levanté de la silla antes de que su brazo me rozase y eché a correr y correr por el apartamento, disparada hacia el baño, que era la única habitación con pestillo.
Ifemelu se había criado a la sombra del cabello de su madre, que lo tenía muy, muy negro, tan espeso que absorbía dos envases de alisador en la peluquería, tan abundante que tardaba horas bajo el secador de casco, y cuando por fin le retiraban los rulos de plástico rosa, se esparcía, libre y exuberante, cayendo por su espalda como una celebración.
La mitad superior de la puerta del baño era un panel de cristal esmerilado. Llegó justo mientras yo echaba el pestillo y no le dio tiempo a frenar.
Y Norma asentía y le pedía perdón a su madre y a escondidas lavaba sus calzones manchados de sangre para que su madre no la corriera de la casa, para que no viera que su peor pesadilla se había vuelto realidad, hasta que finalmente un día se dio cuenta de que todo ese tiempo había estado equivocada; que el domingo siete no era la sangre que le manchaba la ropa sino lo que pasaba en el cuerpo cuando esa misma sangre dejaba de brotar.
Atravesó el cristal de un puñetazo para alcanzarme. Sangre, gritos, cristales rotos a ambos lados de la puerta. Esa tarde pensé: «Una de las dos va a morir a causa de este apego»
Y yo a veces a penas, a veces repruebo en serotonina, hablo el idioma errático de la depresión endógena, soy desniveles químicos, kármicos de esa misma abuela que años antes casi se desangró en la tina, en la infancia de mi madre o salió en coche y dijo que nunca volvería, quiero decir que me oscurezco a veces como ella.
La voz de mi madre, más intimidante entre más serena, no admitía reticencia alguna. Incluso el más leve titubeo podría haber sonado a traición.
Cuando la sangre aquella dejaba de manar; lo que le pasaba a su madre después de una racha de salir por las noches enfundada en sus medias color carne y sus zapatillas de tacón, cuando de un día para otro el vientre comenzaba a inflársele hasta adquirir dimensiones grotescas para finalmente expulsar un nuevo crío, un nuevo hermano, un nuevo error que generaba una nueva serie de problemas para su madre, pero sobre todo, para Norma: desvelos, cansancio agobiante, pañales hediondos, cerros de ropa vomitada, llanto interminable, inacabable, infinito; una boca más que se abría para exigir comida y lanzar aullidos; un cuerpo más que vigilar y cuidar y disciplinar hasta que la madre volviera del trabajo.
¿Fragilidad y debilidad? Pero si mi mamá cargaba en la cabeza hasta veinte litros de agua desde el río hasta su casa.
Mi mamá era de Chiapas. Tenía el cuerpo y la cara llenos de pecas. Era honesta. Sabía lo que necesitaba antes que yo.
El soldado vuelve a mirar hacia el asiento de atrás. Rodea el coche y abre el maletero. Luego abre la puerta que hay junto a mí y nos alumbra los pies con una linterna. Entonces vuelve hacia la ventanilla del conductor y le dice a mamá que salga del coche. Se me encoge el estómago; estoy aterrorizada.
Era mi mejor amiga, la única persona a la que le contaba todo. Siempre fue de izquierda y siempre quiso un México mejor. Amaba bailar. Odiaba la cerveza.
Y todo por zonza y ridícula y pendeja, había dicho su madre, por esa costumbre de Norma de arruinarlo todo siempre en el peor momento, y Norma había llorado en silencio todo el camino de regreso a casa.
Mamá sale y Sara y yo nos asomamos por la ventanilla para ver qué está pasando. El soldado la cachea y nos deja marchar. Mamá entra en el coche respirando con dificultad. Permanecemos en silencio durante el resto del camino a casa.
Setenta y ocho, setenta y nueve, ochenta. Ochenta. Dios mío, mi madre tiene ochenta años […] Ahora soy la depositaria de tu vida, mamá.
El eco de la risa de su madre disipó de inmediato su soledad.
Bibliografía:
- De la Cerda, D. (2022) Perras de reserva, Sexto Piso
- Melchor, F. (2017) Temporada de huracanes, Random House
- Rivera, C. (2021) El invencible verano de Liliana, Random House
- Gornick, V. (1987) Apegos feroces, Sexto Piso
- Ngozi, C. (2013) Americanah, DEBOLS!LLO
- Díaz, E. (s/f) Herencia electiva
- Mardini, Y. (2019) Mariposa, Plaza Janés
- De la Cerda, D. (2023) Feminismo sin cuarto propio, en Desde los zulos, Sexto Piso
- Pino, B. [@Bforbarbie_] (28/08/21) Mi mamá era de Chiapas. Tenía el cuerpo y la cara llenos de pecas. Era honesta. Sabía lo que necesitaba antes que yo. Era mi mejor amiga, la única persona a la que le contaba todo. Siempre fue de izquierda y siempre quiso un México mejor. Amaba bailar. Odiaba la cerveza. [Tweet], X.